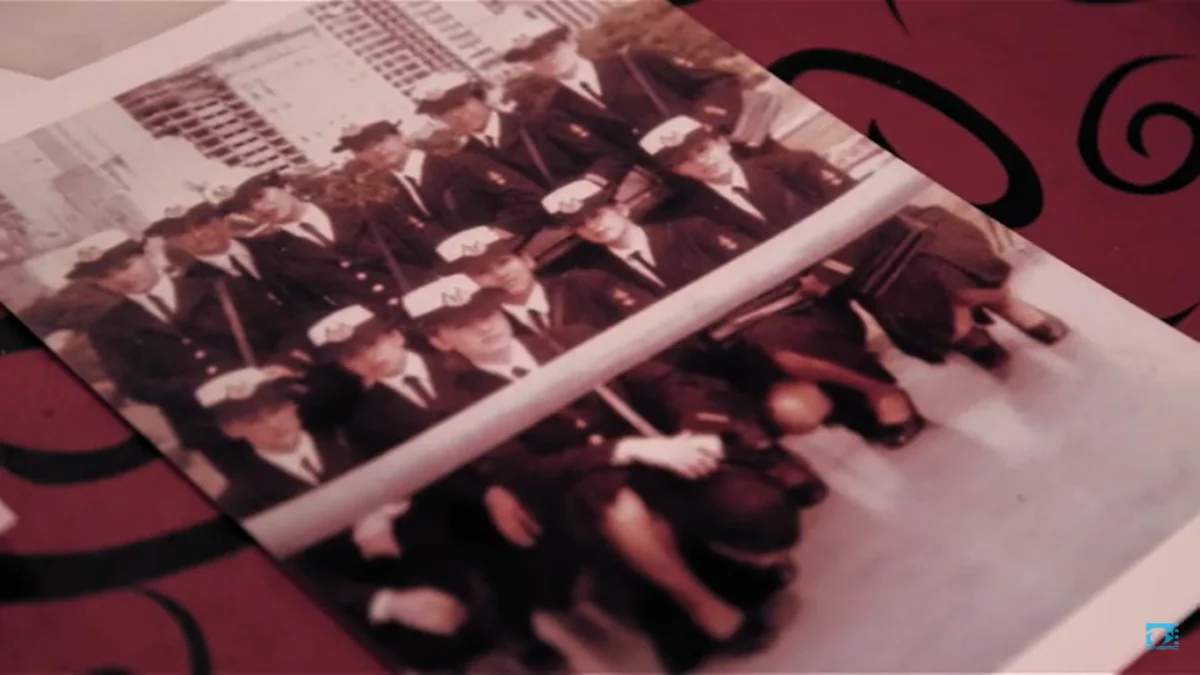
Como cada 2 de abril, Argentina recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas y rinde homenaje a los veteranos y veteranas que participaron del conflicto bélico. Sin embargo, en esta fecha conmemorativa, resulta clave recuperar el papel protagónico de las mujeres. Invisibilizadas durante y después de la guerra, muchas de ellas siguen luchando por el reconocimiento que la historia y el Estado les han negado.
Si bien no existe un registro que dé cuenta con total precisión cuántas mujeres participaron, distintas investigaciones sugieren que fueron más de 90. Pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas, se desempeñaron como enfermeras, aspirantes a enfermeras navales, instrumentadoras quirúrgicas, radioperadoras, cadetas de la Escuela Nacional de Náutica y comisarias de a bordo. Algunas estuvieron en la zona cercana al escenario del conflicto; otras contribuyeron desde el continente.
A pesar de ello, durante los 74 días que duró la guerra y en las décadas posteriores, sus historias y roles fueron invisibilizados. Esta omisión no solo respondió a la falta de reconocimiento institucional, sino que también se sustentó en una construcción social y cultural que concibió la guerra como un espacio exclusivamente masculino. A ello se sumaron su escasa representación en la prensa gráfica de la época y los estereotipos de género, que legitimaron su marginación.
El paso —y el peso— de la historia siguió su curso. Tras la derrota y el proceso de desmalvinización, la Guerra de Malvinas dejó de estar en la agenda mediática y en el imaginario social. En consecuencia, el ocultamiento alcanzó también a los excombatientes, quienes debieron emprender su propia lucha por el reconocimiento que el Estado y la sociedad les negaron. El silencio y el dolor pesó de ambos lados, pero, quizás, en el caso de las mujeres, fue aún más prolongado, y tuvieron que pasar muchos años para que comenzaran a hablar.
¿Cómo se consolidó la invisibilización de las mujeres?
Las investigaciones sugieren que el ocultamiento del rol femenino en Malvinas respondió a un fenómeno multidimensional. La existencia de una sociedad cimentada sobre una estructura desigual entre hombres y mujeres, los estereotipos de género, el androcentrismo de la época y la jerarquización de roles en función del género fueron algunos de los factores que influyeron en la invisibilización. Por ello, no se trató de un hecho “aislado”, sino de una construcción histórica que consolidó la idea de la “guerra” como un espacio exclusivamente masculino.
Otra de las razones que profundizó la invisibilización de las mujeres fue su escasa presencia en los medios gráficos de la época y en los discursos oficiales. En las revistas de entonces, apenas hay registros del primer grupo de enfermeras enviado al Hospital Militar Reubicable en Comodoro Rivadavia. Además, no existe un registro histórico que determine con total exactitud cuántas mujeres participaron en el conflicto del Atlántico sur, lo que dificulta poder reconstruir su presencia y labor.
Esta falta de información y precisión sobre el rol de las mujeres implica un riesgo: que, una vez más, algunas de ellas queden en el olvido. El único dato oficial que arrojó algo de luz sobre la presencia femenina en la Guerra de Malvinas es la resolución 1438/12, publicada en noviembre de 2012 por el Ministerio de Defensa, que reconoció como Veteranas de Guerra de Malvinas (VGM) a 16 mujeres: una militar y quince civiles. Sin embargo, fueron muchas más las mujeres que participaron del conflicto.
La resolución, basada en las normativas vigentes, otorga la condición de ‘veteranía’ a quienes desempeñaron sus funciones dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), es decir, en la zona de combate. Sin embargo, hubo otros grupos de mujeres —las denominadas ‘movilizadas’— que contribuyeron desde distintos puntos del continente, pero no fueron distinguidas como VGM por estar fuera del área geográfica establecida para acceder a ese reconocimiento.
En tal sentido, aunque la resolución marcó un punto de partida para reconocer la presencia femenina en Malvinas, las exigencias para acceder a la veteranía dejaron por fuera a muchas mujeres. Solo quienes estuvieron dentro del TOAS fueron reconocidas, lo que redujo el reconocimiento oficial a apenas 16 mujeres. Las demás continúan, hasta hoy, luchando por su lugar en la historia. Lo mismo ocurre con los hombres que desempeñaron tareas de apoyo y defensa desde el continente y que, todavía hoy, exigen ser reconocidos.
Aun así, fueron más. ¿Más de 90? Es una pregunta que aún espera una respuesta definitiva, pero que podría resolverse si el Estado y la sociedad avanzan en la recuperación y el reconocimiento de este olvido histórico antes de que sea demasiado tarde. Por ahora, es apenas una cifra estimativa que surge de los propios testimonios de “veteranas” y “no veteranas” e investigaciones académicas que buscan reivindicar sus contribuciones dentro y fuera de la zona de batalla.

El olvido social y el peso de los estereotipos
Otra dimensión que ha contribuido al ocultamiento está ligada al contexto social y cultural de la época. Durante y después del conflicto, la narrativa y los discursos bélicos predominantes asociaron el heroísmo con lo “masculino”, dejando fuera de los relatos a aquellas personas que no encajaban en esa imagen hegemónica del hombre como protagonista único de la guerra.
En ese marco, los estereotipos de género jugaron un papel clave. Social y culturalmente, se pensó al hombre como parte del “combate”, mientras que las mujeres eran asociadas a aquellos roles relacionados al cuidado y la contención, históricamente feminizados e invisibilizados. Esta jerarquización no solo consolidó una estructura desigual, sino que también estableció una subordinación entre unos y otros, determinando qué roles eran considerados dignos de reconocimiento y cuáles no.
Uno de los testimonios que evidencian esta estructura desigual es el de Stella Maris Botta, enfermera de la Fuerza Aérea, quien formó parte del tercer grupo enviado al Hospital Militar Reubicable, instalado en abril de 1982 en Comodoro Rivadavia: “Era una época muy machista, no se aceptaba que la mujer estuviera a la par del hombre. Para mí fue eso. Y actualmente, aunque la mujer salió al frente y está a la par del hombre, si quiere dar un pasito más adelante, siempre le ponen el pie”, afirma.
A ello se suma que, a nivel institucional, las mujeres recién comenzaban a incursionar en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello es la división de enfermeras de la Fuerza Aérea, creada en 1980, apenas dos años antes de la guerra. En este contexto, las mujeres empezaban a integrarse en una estructura jerárquica y profundamente machista, en la que tanto las instituciones como la propia sociedad concebían al ámbito militar como un espacio exclusivo de los hombres.
Esta visión, arraigada también al androcentrismo de la época, no solo condicionó la participación femenina, sino que influyó en la manera en que sus tareas fueron valoradas socialmente. En ese marco, Botta señaló que, aún hoy, persiste cierta resistencia a reconocer a las mujeres como parte de la guerra: “Hace dos o tres meses, un vecino de la esquina de mi casa me dijo: ‘Ah, ¿así que usted estuvo en Malvinas?’. ‘No, yo no estuve en Malvinas, estuve en Comodoro Rivadavia’, le dije. ‘Ah, entonces no ha hecho nada’, me respondió. Hay gente que no acepta ni cree que estuvimos ahí. No sé por qué. Pero, ¿para qué vamos a mentir?’”

Los medios de comunicación y la construcción del olvido
Otro factor determinante en la invisibilización de las mujeres en Malvinas ha sido el papel de los medios de comunicación. Durante la guerra, la prensa gráfica reforzó una mirada centrada en la participación masculina. Los diarios y revistas de la época focalizaron su atención en los soldados y en un relato que exaltaba la idea de un triunfo inminente, sin mencionar el trabajo de las enfermeras, instrumentadoras, comisarias de a bordo y tantas otras mujeres que participaron del conflicto.
En este contexto, la presencia femenina quedó relegada a un segundo plano, con una mención limitada. Una de las pocas excepciones fue un reportaje de la revista Radiolandia 2000. En él, las enfermeras del primer grupo enviado a Comodoro Rivadavia aparecen posando en el hospital una vez instalado. Sin embargo, el titular, “En medio de la guerra, con coraje y perfume de mujer”, refleja cómo su participación era abordada desde una mirada estereotipada: se reconocía su valentía, pero más desde una feminidad idealizada y pasiva que desde sus roles concretos.
Este ocultamiento continuó desarrollándose incluso en los años posteriores al conflicto, reforzado por la derrota y el proceso de desmalvinización, que buscó borrar cualquier discurso sobre la guerra del imaginario social. Con ello, tanto las mujeres como los excombatientes fueron arrastrados a un largo y penoso olvido. Sin embargo, en el caso de las mujeres, no solo quedaron excluidas de los relatos oficiales, sino que el discurso dominante se mantuvo intacto, perpetuando la idea de que la guerra había sido exclusivamente un asunto de hombres.
En tal sentido, Stella relata que, una vez finalizado el conflicto, su vida continuó como si nada hubiera ocurrido. Nadie sabía que había estado en Comodoro Rivadavia atendiendo a los soldados heridos que llegaban desde las islas: “Cuando terminó (la guerra), fue todo normal. Volví, me presenté a trabajar y nunca tuve una nota. Nadie sabía que yo había ido, así que fue como si no hubiera pasado nada. Era como un sueño que viví, pero al despertarme estaba en el mismo lugar, porque nadie sabía nada”.
Una lucha que continúa
Si bien en los últimos años se han registrado avances en el reconocimiento de las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas, este sigue siendo parcial. La creciente visibilización de sus roles en los medios digitales y la resolución 1438/12 se han consolidado como hitos clave en ese proceso. Sin embargo, persiste un interrogante: ¿qué ocurre con aquellas que, debido a las restricciones de las normativas vigentes, aún permanecen al margen del reconocimiento oficial?
Por ello, a 43 años del inicio del conflicto bélico, este 2 de abril se presenta como una oportunidad para recuperar sus historias y testimonios. Y aunque gran parte de las mujeres que formaron parte de la Guerra de Malvinas no estarán presentes en el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, muchas de ellas continuarán luchando para visibilizar la otra cara de una guerra que también les pertenece.

